 Había pasado mucho tiempo desde que las tupidas trenzas que reposaban en la cumbre de sus hombros, dibujaran destellos rojizos en su rostro infantil...
Había pasado mucho tiempo desde que las tupidas trenzas que reposaban en la cumbre de sus hombros, dibujaran destellos rojizos en su rostro infantil...Tal vez porque su vida nunca fue una explosión de fuegos de artificio, porque siempre se observó extrañamente absurda y diferente bajo aquel ridículo uniforme tableado de sus tiempos de colegiala, o porque los pliegues de su alma de mujer estaban tan anclados a las cuadras de aquellos establos como ella misma, fue que un día, tomar conciencia de quién era y de cuál era su lugar en el espacio que ocupaba, no le llenó de júbilo.
No había llegado al mundo con un manual de instrucciones que delimitara con estricta precisión las pautas a seguir, ni conocía de la existencia de ninguna brújula capaz de orientar el punto cardinal exacto al que debe dirigirse alguien que ha extraviado el rumbo interno. Ni siquiera estaba segura de haber perdido el norte alguna vez, y lejos del conflicto interior que mantenía con el mundo, más por el propio mundo que por ella, siempre entendió a la perfección las palabras determinantes en las que la voz de su conciencia se expresaba, y el mensaje que le transmitían.
En perfecta concordancia con su yo interno, como quien pretende alinear un velero escorado, Adriana sabía que había llegado el momento de variar el rumbo, aún cuando el timón, resultase un enemigo difícil de manejar.
Así fue que esa tarde de vacaciones, con las brillantes notas de su graduación en la mano, a la edad en la que todos sienten que la vida empieza y la felicidad puede resumirse en la agradable escena de la espuma y el sonido que dejan las olas del mar al chocar contra el acantilado, ella sintió que comenzaba la próxima labor de su existencia.
Una cena al atardecer, ligera y desprovista de adornos, le proporcionó el momento para mantener con su madre una charla distendida, y para comprobar por enésima vez, que contaba con su aprobación silenciosa, pero no con un voto que jamás emitiría, porque hacerlo, sería tanto como pronunciarse en contra de la voluntad de un marido al que debía lealtad.
Su padre y ella lo habían discutido muchas veces, y las cuadras de caballos no eran el lienzo más adecuado sobre el que una señorita debiera dibujar su futuro... Serían sus hermanos Pedro y Rubén los que se hicieran cargo del negocio familiar junto con su padre, mientras ella partiría a la ciudad para volver convertida en toda una maestra.
__ ¿Maestra?
¿Para qué quiero ser maestra? repuso Adriana en claro desacuerdo. ¿Para terminar, como tú, casándome con el rico del pueblo y morir de aburrimiento, mientras bostezo remendando calcetines? ¿Ese es el futuro que habéis preparado para mí?
No madre, no te equivoques; yo no pienso seguir tus pasos.
Abandonó la mesa con talante airado, y dando un portazo, se dejó caer sobre la cama de su habitación como quien pretende descansar todo el peso del abatimiento en un sólo gesto.
Se desataron las danzas de todos sus fantasmas interiores, azotándole la sangre, recordando de nuevo los infiernos infantiles entre los que se había quemado tantas veces. Las tumbas de su destino olían a podredumbre y hastío embalsamados, y los lúgubres cuarteles de su vida, se convertían otra vez en prisiones salvajes que le ahogaban entre las sólidas cadenas de la incomprensión.
La sensación de soledad fustigaba sin piedad sus ilusiones, mutilaba su cordura y su paciencia, y entre las ruinas de su infancia se proyectaban todos sus pecados como recuerdos malditos que hoy despertaban su vergüenza.
Recordó el amargo perfil de una niña pelirroja embutida a la fuerza en aquel traje de ballet, haciendo equilibrio sobre el filo de unas zapatillas que nunca la sujetaron de puntillas. Escuchó el eco de la voz de su padre, obligándole a seguir con aquel circo, y gritando contrariado que no cesaría hasta hacer de ella una señorita, mientras ella se prometía a sí misma contradecir todas sus normas y romperle todos los esquemas. Ninguna disciplina impediría a sus alas de gaviota desplegarse en vuelo libre.
Evocó de nuevo aquellas viejas fotos con vestidos de cursis volantes, las mismas que rompiera años mas tarde a escondidas de su madre, cuando los lazos del pelo le empezaron a pesar demasiado. Y revivió una vez más su adolescencia, y aquellas tardes grises de domingo, y el cuarto sencillo de Mercedes, su amiga inseparable, donde terminaba enfundándose los vaqueros que sustituirían al refinado atuendo de mujercita con el que sus padres la obligaban a salir de casa.
Tenía sólo dieciocho años y el pasado ya era una losa pesada que encorvaba su espalda hasta humillarla.
__ ¡Una señorita! ¡Querían hacer de ella una señorita!... ¡Qué ironía!
¿Acaso su padre se habría preguntado alguna vez lo que sentía? ¿Habría permitido el rango de perfección de Don Pablo que se plantease siquiera el por qué su hija odiaba el color rosa, los vestidos cursis y los adornos florales en el pelo? ¿La estricta pulcritud de sus principios le habrían llevado a cuestionarse qué sentimiento subyace bajo ese tipo de actitudes, o pensaría simplemente que eran manías de una niña mal criada?
El inconfundible relincho de Atenea, su yegua, la hizo abstraerse de la tortura de serpientes venenosas que reptaban en su vientre, y recordó los paseos a caballo desde niña, y cómo Pedro, su hermano mayor, le había enseñado a ensillarlos contraviniendo las órdenes de su padre.
Adriana había crecido entre esos animales a los que tanto amaba, peinando su crin, desenredando su cola con delicadeza, limpiando sus cascos y engrasándolos para que estuvieran siempre a punto. Sabía adecentar el suelo de los boxes y proporcionarles una cama seca para que pudieran descansar plácidamente, y estaba tan acomodada en ese ambiente, que parecía que todo ese imperio que su padre había levantado, hubiese estado aguardándola siempre, como un entorno pleno y dichoso al que sintiera exclusivamente suyo.
Dejó resbalar algunas lágrimas hasta que por fin el sueño fue cerrando tímidamente el paso de todas sus desdichas.
La despertó el ruido de la calesa de su padre en la mañana, y la voz del mozo de cuadras al saludarle.
__ Bienvenido Don Pablo... ¿Qué tal el viaje?
La sonora aspiración nasal de Don Pablo y el posterior sonido de la expulsión del esputo, no dejaron lugar a dudas a Adriana de que efectivamente su padre estaba de vuelta.
La ventana le permitía un ángulo completo y apenas tuvo que incorporarse en la cama para distinguir el perfecto perfil de su sombrero. Se colocó la bata y descendió las escaleras apresurada con la esperanza de que el boletín de sus sobresalientes calificaciones consiguiera ablandarle un poco el corazón.
__ ¡Qué grato verte de nuevo, papá! ¿Cómo te ha ido?
__ Dame un beso princesa. ¡Qué ganas tenía de verte!
__ Aquí tienes mis notas. ¡Por fin me he graduado!
__ Así se hace hija mía, el curso que viene comenzarás tus estudios superiores en la ciudad y antes de que te des cuenta estarás de nuevo en casa con un porvenir digno de la mujer en la que te has convertido.
Adriana expuso un nítido despliegue de sus argumentos e intentó convencer a su padre una vez más de que si alguna vez hubo un paraíso especialmente diseñado para ella estaba allí, en aquel rancho que se perfilaba a su medida.
__ No insistas Adriana, ya lo hemos hablado muchas veces. Este no es porvenir para una mujer. Irás a la universidad y serás una brillante maestra, y un día me lo agradecerás.
La voz de Don Pablo sonó tosca y severa, más firme que nunca, y Adriana supo en aquel preciso instante que había perdido la batalla.
En un último arrebato de rabia, replicó:
__ ¿Por qué? Dame un sólo motivo que justifique que yo no pueda quedarme en este rancho como mis hermanos. Si te queda un poco de justicia, dame una razón; una maldita razón.
La mirada expresiva de Don Pablo se tornó más iracunda que nunca, y con gesto decidido, la tomó por el hombro y la llevó a la parte central del cobertizo, la única zona que se hallaba cubierta por cristales.
__ Mira hacia arriba Adriana, y dime que ves.
__ Un tejado de cristal papá, respondió ella. Es el tragaluz que hiciste construir para que los caballos tuvieran claridad.
__ Así sois las mujeres Adriana, como un tejado de cristal. Transparentes y aparentemente firmes, pero no sólidas. Tan frágiles y vulnerables como ese tejado a merced de una gran tormenta.
Adriana bajó la cabeza en señal de sumisión. Conocía ese discurso con todo lujo de detalles y sabía que nada cambiaría la obsoleta visión desde la que su padre concebía el mundo.
El día era una inmersión forzosa hacia un pozo profundo y oscuro donde no se vislumbraba la luz, y el sollozo silencioso de Adriana era un himno aprendido que sacudía las opacas campanas de la resignación.
Caminó al caer la tarde, hacia el mar, buscando el refugio de las gaviotas que poblaban la playa al atardecer. Durante aquel verano que separaba su presente de su futuro más inmediato, repetiría aquel mismo camino mucha veces. Se sentaba en la arena, con las manos extendidas hacia atrás y la mirada fija en el horizonte, y se sumergía en el tiempo observando a las gaviotas en sus constantes cabriolas geométricas.
Su corazón era una piedra rota que ahora palpitaba débil de dolor, y en ese desánimo que la vestía, sólo quería sentirse libre como ellas. Ser gaviota sin sexo aparente ni diferencias de género que las distinga... simplemente gaviotas.
Pensó durante horas en la simplicidad del mundo y en como nos empeñamos en complicarlo a veces, y sus ideas se iban sucediendo casi atropelladas. El perro tenía su sexo opuesto, la perra. El gato, la gata. El gallo, la gallina. La oveja, el carnero... y así sucesivamente. Sin embargo para las gaviotas no había género; eran simplemente, eso, gaviotas; tan audaces e inteligentes que podían elegir sus parejas sin mostrar el correspondiente registro que las acreditase como tales.
Ella sólo quería ser persona, una entidad propia, libre e independiente, sin ningún estereotipo que la encasillase en lugar u otro. Una mujer sin etiquetas. No pretendía ser igual que sus hermanos, ni falta que le hacía. Adriana tenía perfectamente asumido el rol de la diferencia y era consciente de que la lucha por la igualdad de sexos era una batalla mal enfocada y una guerra perdida de antemano. La mujer y el hombre habían nacido diferentes y se morirían diferentes, y era eso precisamente lo que les hacía atrayentes y complementarios. Tal vez, el único argumento válido fuera educar en el derecho a esa diferencia y en el respeto por la misma, sin que fuera óbice de discriminación, superioridad o menosprecio, ni para unos ni para otros.
La tarde había cumplido su objetivo, y las nubes que llevaban horas amenazando lluvia, comenzaron a vaciarse sobre aquel paisaje que se tornaba oscuro y taciturno. Ni la tormenta que sobrevino después hizo que Adriana desdibujara ni un milímetro el ángulo que formaba su cuerpo con la arena. Se quedó prendida del último relámpago y sin dejar de observar como las gaviotas se batían en retirada, recordó cada dato de los que había ido recopilando a cerca de aquellos animales que tanto le fascinaban.
Contempló su vuelo de garbo fácil y la firmeza de su estructura corporal, gracias a la cual podían volar durante horas sin posarse. Reprodujo de nuevo en la memoria su mirada entre agresiva y expectante, y su capacidad de adaptación al medio, sobrevolando por encima de cualquier dificultad. Y revivió otra vez aquella frase que alguien había empleado tiempo atrás para definirlas: “ La naturaleza premia a los más fuertes y a aquellos que saben programar sus habilidades en consecuencia con el medio hostil en el que han de batallar y moverse”. Hablar de gaviotas era hablar de la supervivencia y la lucha por el medio, hasta tal punto que en caso de un holocausto nuclear, sólo las gaviotas y las ratas sobrevivirían.
Adriana elevó por última vez su mirada al cielo. Había decidido poner en práctica aquel aprendizaje, y aunque sus llagas aún supuraban y las espinas de la ira rozaban casi el odio, empezó a desentrañar uno a uno los puñales que la habían herido de muerte.
Había perdido su territorio, su fe, sus motivos, sus raíces, su presente, su orgullo, su firmeza, su paz... y su mejor sueño, yacía entre los escombros de un tiempo que ya no le pertenecía. Aquel encierro injusto le condenaba a esperar para seguir despertando, pero aquella guerrera que habitaba en su interior, aún no había muerto; sólo estaba mal herida.
Decidió combatir el infortunio con sus mejores armas y disfrazar el duelo de olvido hasta conquistar la bandera de la independencia, y como vagabunda que acepta su destino, desanduvo los pasos de regreso a casa. Vacía pero viva, herida, pero segura, ascendió sobre el abismo del huracán negro que la intentaba atrapar, y con paso decidido, atravesó la línea divisoria entre la cobardía y la venganza y comenzó a ocultar su tristeza entre suspiros mudos que eclipsaron su sufrimiento.
Octubre la trasladó a la ciudad y las puertas de la facultad se abrieron a su llegada tal y como su padre hubiera pronosticado tiempo atrás..
Inmersa en un ambiente que no era el suyo, y ante una profesión para la que no quería prepararse, decidió declinar sus responsabilidades y suspender sin tregua, con la única intención de herir el orgullo de su padre. La respuesta de Don Pablo no se hizo esperar y pronto le amenazó con vender su yegua si no cambiaba de actitud frente a los estudios, pero Adriana esta vez no estaba dispuesta a doblegarse ante nada ni ante nadie.
Aprovechó ese tiempo de descubrimientos y asueto que le ofrecía la ciudad y no dudó en beberse a pequeños sorbos cada uno de los momentos de ocio y diversión que le regalaba el destino. Visitó monumentos, cultivó amistades gratificantes y edificó sólidos cimientos que le convirtieron en una mujer mucho más segura, abandonando su suerte en manos de la providencia, en la firme convicción de que el destino tiene siempre la última palabra.
El tiempo fue pasando....
Una llamada de Pedro, el mayor de sus hermanos, señaló para siempre aquel lunes aburrido y monótono del recién estrenado mes de febrero. La voz acongojada, resonaba deshecha en amargura desde el otro lado del auricular. Su padre había muerto. Se disponía a meter a Atenea en el cajón que la transportaría al mercado de ganado, cuando ésta, inexplicablemente le propinó una coz que había precipitado su cuerpo contra el suelo, y el golpe había sido mortal.
La perplejidad de Adriana ante la fatal noticia, la sumergió en una catarsis que la mantuvo absorta del mundo casi todo el día. De regreso a casa, y en los momentos que precedieron al sepelio, las preguntas se sucedían en cadena, y las escenas que habían dado forma a la lucha sin cuartel que había mantenido con su padre desde niña, transcurrían ahora ante sus ojos como una película que se proyecta sin permiso.
Dicen que los caballos tienen un sentido extra, capaz de percibir la intención de quien les doblega, y sin duda, Atenea, debió captar la ira de su padre y su disposición a deshacerse de ella, respondiendo salvajemente en un instinto de supervivencia innata, porque nunca antes había denotado signos de violencia.
Terminado el entierro, y sin mediar palabra alguna, Adriana regresó a la facultad para recoger sus cosas y esta vez volvió al rancho para quedarse definitivamente. Con su padre muerto, había muerto también su principal opositor, y ni sus hermanos ni su madre manifestarían ninguna resistencia ante una decisión que siempre habían entendido y respetado.
Adriana ocupó por fin aquel lugar que siempre le había pertenecido por derecho y fue acumulando años en la sagrada obligación del deber bien cumplido, desempeñando sus funciones como un miembro más.
Su carácter aventurero y su marcado poder de decisión contribuyeron a expandir el negocio, y con el paso del tiempo, adquirieron nuevos terrenos y ampliaron nuevos contratos, a mujeres y hombres indiscriminadamente, tal como ella siempre había soñado.
En la valla de entrada al recinto, justo donde cayó su padre desplomado, hizo colocar un cartel con la siguiente inscripción:
El Rancho “La Gaviota” les da la bienvenida...
__ Somos un colectivo de hombres y mujeres, que aceptando nuestras diferencias,
trabajamos desde el derecho y el respeto a la igualdad como personas __












 Mis letras están recopiladas por temas en distintos libros. Para acceder al contenido de cada libro, hacer clic en el título en letra que hay debajo de cada uno.
Mis letras están recopiladas por temas en distintos libros. Para acceder al contenido de cada libro, hacer clic en el título en letra que hay debajo de cada uno.











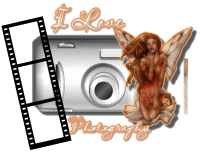




























No hay comentarios:
Publicar un comentario