 “
“ que renacerán de entre los ecos del silencio.
Les encontrarán abrazados entre pliegos de
arcilla, como dos pergaminos inseparables.”
_ Lluvia _
Mi querida Irene:
Con estos versos que tan sutilmente, sin apenas atreverte a confesarlo, me insinuaste por primera vez que me querías, encabezo mi carta mientras busco entre el cajón desordenado de mi mesa las viejas lentes que me ayuden a continuar.
Tengo los ojos cansados, como el alma, vagando eternamente en la infinita soledad de los recuerdos, como hermosa sucesión de sentimientos que buscan el caudal sereno del sosiego. Me apago lentamente entre los espacios del vacío, en ese hueco a mi lado que no ocupas, y hasta el cuenco de mi mano llora la ausencia de tu piel y tu contacto.
Los días han duplicado sus horas desde que no estás conmigo, dibujando atardeceres lentos en un cielo carente de matices que siempre es gris sin tu presencia. El canto de los pájaros resuena ahora débil e intermitente, los colores se han tornado más opacos, y hasta las piedras de nuestra calle te echan de menos.
Hoy he vuelto a pasear por aquel parque y me he sentado otra vez en nuestro banco. ¿Recuerdas Irene?. Era febrero y llovía... así empezó todo.
Yo caminaba cabizbajo, absorto en mis asuntos como siempre, ajeno a casi todo. Me llamó la atención ver a alguien leyendo a cobijo de un paraguas, sentada plácidamente en un banco del parque, en perfecta comunión con la lluvia que el cielo derramaba, como parte habitual de aquel paisaje. ¡Ni la mejor postal de la época hubiera inmortalizado aquel momento con tanta nitidez!. De pronto, el siri miri se convirtió en agua abundante que caía esparcida en grandes goterones, y con gesto amable me invitaste a compartir aquel paraguas.
Recuerdo mi torpeza inicial, mi imprecisión y el continuo ir y venir de las manos temblorosas recorriendo rítmicamente la pernera de los pantalones, del muslo a la rodilla y viceversa, sin saber muy bien donde ubicarlas. Mientras tú, te mantenías serena dominando la situación perfectamente, como si fuera repetida o familiar y la hubieras vivido con anterioridad. Busqué con la mirada el título del libro entre la portada amarillenta, intentando encontrar la astuta complicidad que me llevara a entablar conversación cortando el hielo, pero no me diste tiempo. Te anticipaste a mi silencio, y con sólo un par de frases iniciales, me vi de pronto inmerso en un distendido diálogo, contándote mi vida con pelos y señales, como si la lluvia no estuviera cayendo, el paraguas no existiera, y yo, hubiera estado contigo toda la vida, inexplicablemente, en una extraña sintonía armoniosa, como si de otra dimensión de la existencia se tratase.
Nos mantuvimos allí durante horas, bebiéndonos la vida a grandes sorbos, como plantas sustentadas por la luz, y así, en armonía acompasada, fuimos pasando de un tema a otro apenas sin darnos cuenta, estableciendo una magnífica conexión que aún hoy, al recordarlo, conserva el cálido perfil de los milagros.
Me cautivó tu dulzura inmortal y el brillo delator de tus pupilas cuando mi mirada buscó la tuya hasta perderse en el prodigioso imperio de tus ojos. No se calcular el tiempo que pasé inmerso en el indescriptible paisaje de tu expresión juvenil, pero al dejar de mirarte, volaban mariposas en tu risa y mi estómago saltaba atropellado.
Te quedaste en la orilla de mi sueño aquella tarde y al arrullo del susurro de las hojas, el amor plasmó su sello en nuestras vidas.
Terminamos ironizando la situación y haciendo mofa de nosotros mismos por estar en una jornada tan gris, como dos adolescentes embobados, debajo de aquel paraguas que tan certeramente nos había unido. Y en honor a aquel bello instante, consolidando el momento sublime te bauticé para siempre con el nombre de “Lluvia”. Más tarde, harías tú lo mismo conmigo alegando que el agua necesitaba un terreno firme que empapar, y así pasaste a llamarme “Tierra”,dos nombres que adquirirían a partir de ese momento total sobriedad en nuestras respectivas identidades, llegando en términos amorosos a sustituir a los nuestros.
Lluvia, mi querida Lluvia, nos despedimos al atardecer de aquella fecha, que por ser catorce de febrero, estaba ciertamente destinada a dar sus frutos. Y a ese encuentro le sucedió otro, y otro aún más cálido, y otro, y otro más en los que ya no podíamos ocultar lo que sentíamos ni parar el caballo veloz y desbocado que trotaba a sus anchas en lo más profundo de nuestra esencia.
Aún recuerdo aquel primer beso como un soplo de aire puro. Mis labios ardientes calmando tu sed de vida, y tu saliva, como cascada cristalina bajo el cielo de una noche de luciérnagas, mientras nuestras lenguas permanecían entrelazadas en un abrazo de amor irrefrenable. ¡Ardimos en fuego de pasiones tantas veces! que mis manos inexpertas aprendieron a dibujar la infinita hipotenusa de tu cuerpo cual perfectos pinceles, sin más testigos que la luna ni más sonido que el chirriante latido del amor.
Inmortalizamos nuestra unión con el rito de la época, de blanco y por la iglesia, y Dios nos bendijo con tres hijos sanos y robustos que crecían al amparo de nuestro confortable hogar, propiciándonos tantos momentos de felicidad, que aún hoy, después de veinte inviernos el bello se me eriza al recordarlo.
Carmiña, Paula y Juan, como su padre. ¡Cuanta dicha aportan los hijos, cuanta dicha y cuanto dolor a veces!
Nos instalamos en aquella hermosa casa rodeada de jardín para que ellos pudieran disfrutar de sus juegos sin peligro. Era un bello entorno, con la estación del ferrocarril de fondo, y nos acostumbramos al silbido del tren y al sonido de los raíles sobre la vía, como una grata melodía que acompasaba nuestras noches, esas noches de lluvia sobre todo, en las que el “Talgo” de las cuatro te hacía darte la vuelta y abrazarme, como un dogma aprendido.
No, mi querida Lluvia, tú no tuviste la culpa de nada. Tú no eres responsable de que el pequeño Juan burlara el cerrojo de la verja aquella tarde y saliera corriendo hacia la vía, ni de que Paula fuera tras de él a toda prisa al advertir su ausencia; ni de que el mercancías de las ocho se cruzara en su camino segando sus vidas para siempre en aquel maldito paso sin barreras. Ni fuimos culpables de elegir aquella casa donde tanto disfrutaron y disfrutamos hasta que se desencadenó la tragedia. Ni yo me acuso por llegar aquel día más tarde del trabajo, ni siquiera el jefe, que me retuvo a la fuerza, tiene responsabilidad alguna ante los hechos.
Las cosas pasan porque pasan, mi eterna Lluvia, y todo fue un cúmulo de malditas circunstancias, una espiral de sucesiones en cadena que nadie pudo evitar. ¡Estabas en la cocina haciéndoles rosquillas! ¿Cómo puedes sentirte responsable de nada?.
¡Me duelen demasiado los recuerdos! me atraviesan el alma y los sentidos como fieras alimañas que destrozan a su víctima a dentelladas. Yo tampoco he mitigado el dolor, sólo yace diseminado en algún lugar de la conciencia bajo toneladas de escombros, de deshechos de hombre y jirones de piel atormentada.
¡Mi dulce Lluvia! ¡Mi soñadora incansable! ¡Mi poeta!. Se acabaron los versos y las rimas aquella tarde de octubre en tu memoria. Se eclipsó la luz del astro rey cobijando tus lágrimas de madre impotente cuando el cuerpo de Juan reposaba sin vida en tu regazo mientras intentaban apartarte del lugar para que no vieras a Paula, mal herida unos metros más arriba.
Aquella tarde, al estrecharte entre mis brazos, supe que te había perdido para siempre. Tu mirada desvanecida en el vacío y tu discurso incoherente, incapaz de conjugar un frase con sentido, hizo que la realidad sacudiera mis sueños proclamándose mensajera de designios irrefutables y llevándose hasta el último resquicio de esperanza.
Yo había perdido dos hijos ese día, pero enterraba tres almas, porque eso es lo que me quedó de ti, mi inmensa Lluvia, tu cuerpo; tu cuerpo desvalido y tus recuerdos... todos tus recuerdos, porque tu alma murió en aquella vía, igual que ellos.
Tras largos meses de terapia sin resultado, me aconsejaron internarte en un psiquiátrico, para que la recuperación fuera más rápida. He firmado desde entonces el consentimiento informado de mil avances nuevos, de mil tratamientos de choque diferentes que logren sacarte del mutismo que te embalsama, de la constante ausencia que rige tu calendario, varado injustamente en el pasado.
Acudo fielmente a nuestra cita, como aquella tarde, y me siento en un banco contigo en los días de lluvia, bajo aquel paraguas que aún conservo, repitiéndote cada frase, amor mío, con la misma ilusión e igual cariño, porque si hay algo que me quema en las entrañas es el amor que te profeso.
Sí, mi amada Lluvia, yo sigo siendo la Tierra que te aguarda expectante, ansiosa por quebrantar tu silencio y lacerarte cual débil rama hasta burlar la falsa libertad que te encadena, y beberme otra vez la vida contigo, como entonces.
Necesito tu mano para atravesar este paisaje de tinieblas intransitables que me rodea desde que tu mente ha olvidado el sonido de mi nombre.
Flota en el aire una vana sensación de angustia suspendida. Yace el recuerdo varado en el amor, y no al contrario, porque si hay algo que conservo intacto es la herencia sagrada de los sentimientos, por eso, aunque me debato a bofetadas con la soledad, no me derrumbo. Tus grandes pupilas de misterio aún siguen clavadas en las mías que te observan implacables, como ese campo fecundo a los sentidos que ayer fuiste. Quiero beber del río de la vida y que tú bebas conmigo; sobrepasar la frontera del tiempo y sepultar contigo el dolor de los adioses al calor de las turbinas de dos corazones que laten al unísono. Mi alma aún conserva tu eterno gesto de ternura dibujado, por eso, mi Lluvia fresca, cuando el camino se torne más arduo, quiero exhalar mi último aliento a tu lado y quemarme en el aire que respiras, hasta resucitarte. Y volar con las alas del viento, atreviéndome a gozar de tu presencia hasta volver a sentirte escultura esculpida por mis manos. Y recorrer de nuevo aquel paisaje sobre la alfombra de flores que la primavera tejió en tu ausencia, inundando tus sentidos de amor, hasta que sientas que siempre nos hemos pertenecido, que aún nos tenemos el uno al otro, mientras la noche te acuna en mi regazo.
Lluvia, mi eterna Lluvia... Yo quiero ser esa Tierra que te empape de nuevo, como entonces, como en aquellos versos iniciales que me hablaban de tu amor por vez primera, y volver a ser dos pergaminos, donde fuimos arcilla enamorada. Te añoro en cada tramo de la Tierra, en cada grano que late contenido demandando la Lluvia de otro tiempo.
Por eso, amor mío, mañana, como cada catorce de febrero desde entonces, acudiré puntual a nuestra cita y te leeré esta carta mientras te colmo de besos ante la perpleja mirada del celador de turno, que una vez más se preguntará en silencio para qué hago eso si ya ni siquiera me reconoces.
Y lo haré, mi dulce Lluvia, porque yo aún recuerdo muy bien quien eres tú, porque te espero cada noche esperanzado, porque no he dejado ni un sólo minuto de quererte, igual que entonces, y porque me seguiré dejando la piel en cada intento hasta que un día cualquiera, mi amor te gane la batalla y me despiertes de nuevo al arrullo inconfundible de aquellos versos... de aquellos primeros versos, y volvamos a ser arcilla enamorada...
Tu amado... Tierra












 Mis letras están recopiladas por temas en distintos libros. Para acceder al contenido de cada libro, hacer clic en el título en letra que hay debajo de cada uno.
Mis letras están recopiladas por temas en distintos libros. Para acceder al contenido de cada libro, hacer clic en el título en letra que hay debajo de cada uno.











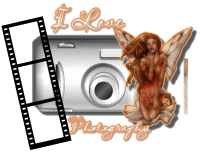




























No hay comentarios:
Publicar un comentario